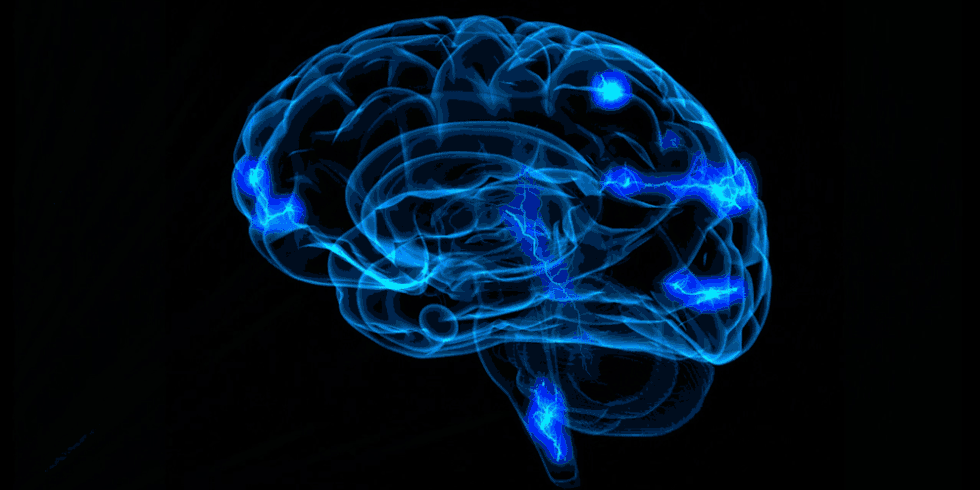Era una mujer alta, más que cualquier otra, más alta incluso que la mayoría de los hombres. Su cuerpo era proporcionado, tirando a delgada y con un piercing coronando su hermoso estómago, apresando la parte superior del ombligo en forma de diamante. Su rostro era hermoso, con dos luminosos ojos azules, los labios pintados de rojo y el pelo rapado casi al cero, de un blanquecino rubio. Era una mujer de esas que obligaban a cualquiera a girar la cabeza para seguir mirándola unos segundos más. Ella era consciente, claro. La hermosura abunda en la vida en igual medida que la fealdad, aunque la autenticidad, en una sociedad como la nuestra, es una joya imposible de encontrar y la mujer alta, ajena a modas y añadidos, era auténtica por todos los costados.
La mujer, ahora desnuda, se tumbó en la cama. A su lado habían unas pinzas de ropa. También un teléfono móvil que tenía pensado utilizar a modo de cámara de fotos. La mujer cogió aire por la boca y colocó la primera pinza en uno de sus pezones, el dolor resultaba tolerable aunque también era consciente de que no podría aguantar por mucho tiempo. Una nueva pinza en el otro pezón. El dolor, a medida que se intensificaba, se convertía en placer también. Entonces colocó una de las pinzas en su sexo, perfectamente depilado. El dolor era ahora mayor a que el placer. Pero continuó, más pinzas mientras sus dedos entraban y salían de su vagina, de su ano. El dolor y el placer alcanzando el límite de lo insoportable.
Entonces cogió el teléfono móvil y, apuntando en dirección al espejo donde ahora se reflejaba, hizo todas las fotos que pudo, hasta alcanzar un poderoso orgasmo que arrancó el teléfono de sus dedos. Exhausta, cerró los ojos mientras quitaba las pinzas.
Entonces envió todas las fotos a su amo. “Buena sumisa”, contestaría él, como siempre. La mujer sonrió satisfecha.
Todo tal y como le había ordenado su amo.
Relato incluido en la recopilación “Perversos Relatos”, a la venta en AMAZON