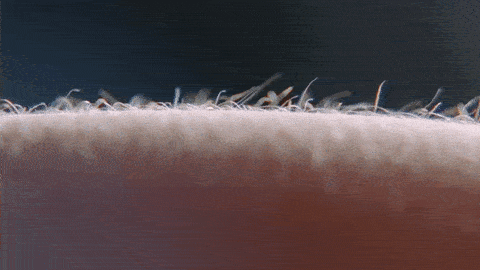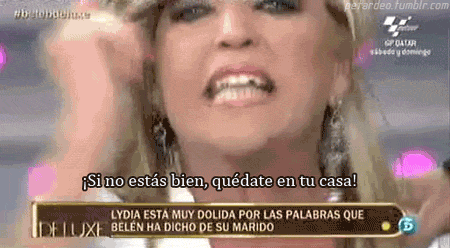La guerra dialéctica que enfrentaba a la señora M. contra quien escribe estas líneas duraba ya más de media hora. Las frases volaban y golpeaban al oponente quien, llegado el turno, se recuperaba a duras penas, daba un rápido trago a su bebida y contraatacaba con otra frase. La lucha por evidenciar quien se imponía a quien era tan feroz como igual, besos y mordiscos cruzando una línea pintada de oro y mejillas sonrosadas también. La señora M. se defendía blandiendo un arma construida con prudencia y arrojo (y también con asombrosa agilidad) contra mis nada sutiles proposiciones y devolvía el golpe con certeras palabras que hacían tambalear mi pretendida posición de amo. Aquello parecía no tomar ningún rumbo porque nadie iba a dar su brazo a torcer, nadie iba a apiadarse ni pestañear más de lo necesario. No es que tuviésemos miedo a que aquel dialogo arrojase un final no deseado sino porque ser derrotado era la demostración tácita del otro era mejor. El ego se imponía sobre el objetivo. La diferencia entre la señora M. y yo es que ella podía aceptar ser derrotada pero yo no. Si la señora M. no hubiese contemplado en algún momento la posibilidad de acabar derrotada no habría venido a mi encuentro vestida tal y como le había ordenado. Soy consciente de la simplicidad de esta explicación, aunque los argumentos sencillos siguen siendo argumentos.
Transcurrida esa media hora, en el meridiano de uno de sus ataques en forma de frase, levanté mi dedo índice y chisté ordenando silencio. Ella calló de inmediato, quizás sorprendida por mi acto.
Punto para el amo. ¿O no?
-Ya hemos discutido bastante -dije intentando parecer lo más cordial posible-. Hablemos ahora de lo verdaderamente importante…
-Importante para ti -interrumpió ella.
-Si vuelves a interrumpirme tendrás un castigo -dije.
-No eres nadie para castigarme -replicó ella con una sonrisa burlona.
-Pero pronto seré alguien para ti. Y cuando eso suceda, te castigaré por tu insolencia.
-¿De verdad crees que voy a arriesgar todo cuanto tengo por alguien como tú?
-De verdad lo creo.
La señora M. no dijo nada, en lugar de eso sacó su teléfono móvil y consultó algo, luego volvió a guardarlo en su bolso y se quedó mirándome. Era una mujer atractiva, aunque su belleza era también peculiar, no se trataba de una de esas perfecciones arrebatadoras que te obligan a girar la cabeza cuando te cruzas con ella por la calle. Aunque en el conjunto existía una holgazana perfección: su pelo, sus dientes, su forma de moverse, su voz, sus formas… todo sumado arrojaba un resultado irresistible. Y ella, a pesar de todas sus inseguridades, también sabía eso porque yo no era el primero que había intentado pervertirla. Ni sería el último. Hay personas que pasan por la vida del resto como una suave brisa de otoño. La señora M. sin pretenderlo, era uno de esos huracanes que arrancan tejados y envían ovejas a cientos de kilómetros de distancia.
¿Qué había consultado en su teléfono móvil?
Nos quedamos mirando, en silencio, luchando una vez mas aunque ahora por ver quien era el primero que desviaba la vista. Incluso sin hablar, seguíamos luchando. Sus ojos de color ámbar eran tan hipnóticos como el sexto vaso de whisky.
-¿Y ahora qué? -dijo ella finalmente.
-Ahora iremos a mi piso, está a cinco minutos de aquí, allí te desnudaré, te ataré a una cama, te azotaré y te usaré. Después te ducharás, comerás algo y volverás a tu casa en taxi para decirle a tu marido que el encuentro con tu amiga del colegio ha durado más de lo previsto.
-No he utilizado ninguna excusa. Le he dicho que venía a verte a ti.
-¿Y qué te ha dicho él? -pregunté.
-Que haga lo que crea que debo hacer. El confía en mí, el solo quiere lo mejor para mí.
-¿Te has dado cuenta de algo? El te dice que hagas lo que debas, no que hagas lo que deseas.
- Cuando decides compartir tu vida con alguien no puedes hacer cuanto deseas sino aquello que debes.
-Entonces estar con alguien significa dejar de hacer cosas que deseas.
-Claro, pero la recompensa es infinita porque estás con quien quieres, compartiendo muchas otras cosas.
Sonreí para mis adentros. Por fin acaba de encontrar el resquicio en la señora M. donde meter mis dedos y tirar con fuerza. Ella misma, en esa lógica defensa de acabar sometida por mí, me había regalado el mejor argumento para conseguir tenerla atada y arrodillada a mis pies.
-Escúchame atentamente -comencé, apoyándome en la mesa y acercándome un poco mas a ella-. Acabas de decir que vas a negarte a tener una sesión conmigo porque así debe ser. ¿Correcto?
-Está loco, pero aun sabes escuchar. Eso he dicho.
-Podrías haber dicho que no vas a tener una sesión conmigo porque no lo deseas. Así pues, deseas que te domine pero no es lo que debe ser.
La señora M. no dijo nada. Su silencio acababa de convertirse en un “si”.
-¿Deseas ser mi sumisa? -pregunté alzando la voz-. ¿Si o no?
Algunos clientes en otras mesas giraron sus rostros en nuestra dirección. La señora M. se hundió un poco más en su asiento, avergonzada quizás.
-Contéstame: ¿si o no? -volví a preguntar.
Acababa de ordenarle que me contestase. Una orden.
-Supongo que si mis circunstancias fuesen otras…
-¿Si o no? -volví a preguntar.
-No hay una respuesta sencilla a eso. No puedes simplificar las cosas hasta lo binario.
La cogí de una mano, por encima de la mesa y apreté con fuerza.
-¿Si o no? -repetí alzando aún más la voz.
-Si -dijo ella con voz casi inaudible.
Al escuchar su respuesta dejé de apretar su mano, aunque no la retiré. Me quedé cogiéndola mientras la acariciaba. La expresión de su rostro, entre sorpresa y huraña, comenzó a transformarse en algo parecido a una manzana a punto de ser devorada.
Levanté mi otra mano, en dirección al camarero, dibujando en el aire esa señal que indica que tiene que traer la cuenta.
-Es hora de irnos -dije sin dejar de acariciar su mano.
(continuará)